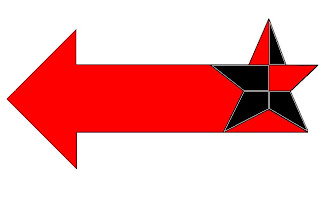Portada de una revista: dos fotos enfrentadas ilustran un artículo titulado “Hijos de rey”. La cosa da que pensar. En una se ve el busto de un príncipe de la nobleza. La otra es de similar corte, pero muestra a un bastardo, hermano del anterior e hijo ilegítimo de un rey tarambana. Las fotos elegidas no son casuales. Tratan de reflejar el parecido físico entre ambos personajes. Objetivo conseguido: la similitud es evidente. Pero hay más. Los retratos no sólo subrayan el aire de familia, sino que también marcan las diferencias de cuna. La del noble “pata negra” es una foto de estudio, un retrato en el que se ha cuidado la luz, la textura, el escorzo, la pose. La otra es una foto tomada a capón.
El príncipe verdadero compone un gesto gallardo, con la mirada fija en un destino personal (en lo universal, por supuesto) que ha de coronar con su férrea voluntad. La faz del intruso revela la otra cara de la moneda real: no es más que un fantoche. Cada rasgo de uno sugiere el del otro, pero también lo rechaza. Mientras que la frente del honorable está surcada por unas viriles arrugas, la del impostor es lisa como una tabla; donde el noble tiene un sutil lunar frontal, cual satélite que rindiera pleitesía a un Júpiter entre los hombres, el degenerado luce la vergüenza de una piel llena de manchas prosaicas, descolorida y llena de parches. Los ojos del gran señor son los de un actor del Hollywood de los buenos tiempos: claros y perfectamente enmarcados en unos párpados que transmiten firmeza; los del aborto son los de un besugo sin vida. La nariz del noble, hábilmente perfilada por las sombras y las luces, aparece recta y atractiva, superando la evidencia de su real fisonomía; la del impuro es un descomunal escombro lleno de pecas, un estrambote quebrado que sólo mueve a risa. La boca del asentado en la realeza también está beneficiada por las artes fotográficas: el belfo bobalicón, estigma de la familia, ha sido corregido con una marcada sombra, convirtiendo su severa mueca en una cumbre de seguridad en uno mismo. La boca del desahuciado de la majestad es atroz, sus desparramados labios se esfuerzan en un mohín que quiere reflejar determinación y sólo consigue evidenciar el patetismo de un flotador a medio hinchar. Las orejas del príncipe, feas y raras como cualquier oreja humana, logran el aprobado justito en el compromiso de pasar inadvertidas, pese a su buen tamaño. Las del inclusero son horriblemente deformes, una ensaimada de carne brillante y retorcida, cruzada de pliegues contra natura. La barbilla del bueno, con un hoyo apenas insinuado, combina prudencia y arrogancia. La del malo está surcada por dos arrugas que la transforman en un culo minúsculo, repugnante y fuera de lugar. La sobria majestad del cabello del original contrasta con los pelos aceitosos de la copia, rematados por unos caracolillos infames a la altura de la nuca. Si el primero está pluscuamperfectamente afeitado, el segundo luce unos adornos ridículos: bigote y perilla peinados hacia arriba, dos parches de estopa usada en labores de fontanería.
Las diferencias de ambos retratos son más que las descritas. La fundamental es la diferencia de clase: uno es y otro no es. El afortunado por el destino, sin duda clónico del desgraciado, ha conseguido que la memoria de su imagen mienta convenientemente acerca de sus deformidades externas e internas. El desheredado no ha podido aspirar a tanto. Sin embargo, es éste el que tira de la manta de la realeza, descubriéndonos su imagen más veraz.